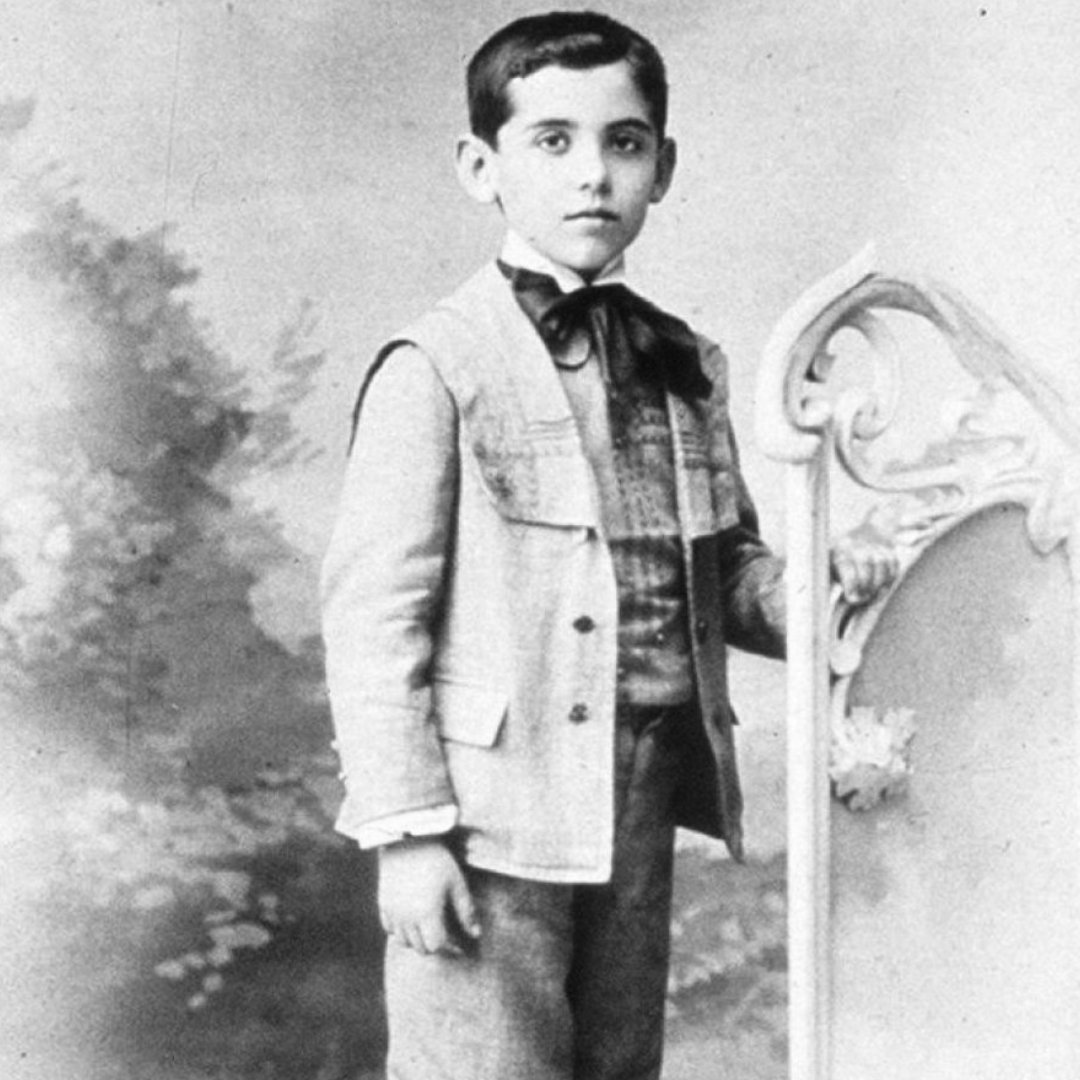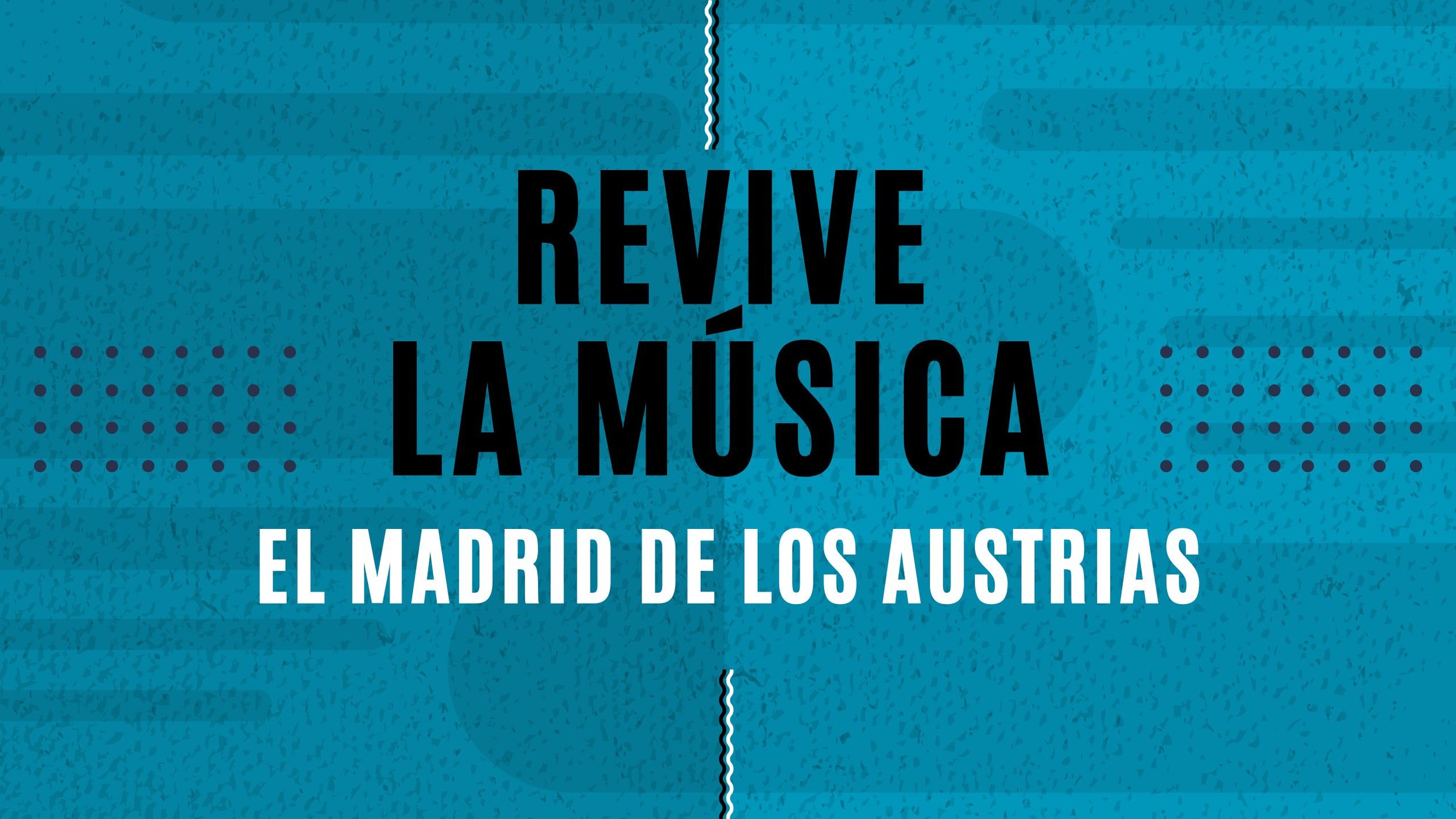Retiro espiritual
Parque dEl Retiro: la respiración lenta de Madrid
¿Sabías que existe una estación del año que convierte a Madrid en un cuadro? No un cuadro cualquiera, claro: uno de esos donde las pinceladas no están trazadas con precisión, sino con emoción; donde el color se desborda y el aire parece moverse entre los árboles. Un Monet, un Sisley, un Sorolla melancólico… Esa estación es el otoño. Y su mejor museo al aire libre es, sin duda, el Parque del Retiro.
Todo cambia cuando llega octubre. El sol baja un poco la voz, la luz se vuelve más dorada y el ritmo de la ciudad —aunque no lo reconozca— también se suaviza. Empiezan a caer las hojas, sí, pero también empiezan a florecer las sensaciones. Porque en otoño, Madrid se siente distinta. Más nostálgica, más sonora, más suya. Y en ningún lugar se percibe mejor esa transformación que entre los caminos alfombrados de el Retiro.
Pasear por aquí en esta época del año es sumergirse en una sinfonía silenciosa: el crujido de las hojas secas bajo los zapatos, el murmullo de los árboles que se despiden del verano, la risa contenida de quien redescubre el placer de caminar sin prisa. Todo está teñido de rojos, de ocres, de marrones que no entristecen, sino que abrazan. Hay en el aire una mezcla de despedida y acogida, de lo que se va y de lo que empieza a llegar. Y ese equilibrio —tan propio del otoño— se respira en cada rincón del parque.
Quien escribe estas líneas, os confiesa que es su estación favorita. Y no solo porque el clima en Madrid se vuelve amable y los cielos se pintan con esa luz que no necesita filtro… lo es porque el Retiro en otoño me habla. Me habla de pasado y de presente, de calma y de memoria. Porque en esta estación, el parque no solo se ve: se escucha, se huele, se pisa y se habita de otra manera. Se convierte en un refugio, en un escenario para pensar mejor, para encontrarse o simplemente para estar.
Hay quien viene a correr, quien viene a leer o quien viene a ver cómo el Palacio de Cristal se refleja en el estanque entre las hojas caídas. Hay quien se sienta solo en un banco y deja que el tiempo pase sin más. Porque aquí, en otoño, el tiempo no corre: pasea como uno más.
Y es precisamente en medio de esa belleza sensorial donde nace esta historia. Porque el Retiro no siempre fue el parque de todos. No siempre estuvo cubierto de hojarasca y bicicletas. Durante siglos fue un espacio reservado, cerrado, cortesano, donde se representaban batallas navales en el estanque y se paseaban reyes entre fuentes y esculturas. Un escenario de poder disfrazado de jardín.
Este artículo quiere contarte su historia. Desde sus orígenes como refugio espiritual hasta su transformación en jardín barroco, su ruina durante las guerras, su renacer como parque municipal y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Porque el Retiro, como el otoño, ha mudado de piel muchas veces y, sin embargo, sigue siendo el mismo. El lugar al que siempre volvemos cuando queremos reencontrarnos con el alma de Madrid.
¿Me acompañas en este paseo?
SIGLO XVI —El Retiro antes del Retiro: de convento a refugio real (ss. XVI – inicios del XVII)_
Mucho antes de que el Retiro fuera parque, fue silencio.
Antes de las verbenas y los estanques, de las barquitas y los músicos callejeros, aquel espacio al este de la Villa era un lugar casi apartado, un remanso verde a las afueras de una ciudad que empezaba a crecer sin aún tener claro hasta dónde. No era todavía un jardín diseñado, sino un conjunto de prados, huertos, olivares y caminos polvorientos que conducían, como ramas de un mismo tronco, al monasterio de los Jerónimos, uno de los centros espirituales más relevantes de la corte castellana.
Allí, donde hoy se cruzan bodas y turistas, los monjes oraban, y los reyes —cuando el mundo se les hacía demasiado ruidoso o pesado— se retiraban. Literalmente.
• Un retiro espiritual que dio nombre al lugar
Durante el siglo XVI, cuando Madrid empezaba a convertirse en la ciudad-pulso del imperio de Felipe II, este espacio acogía lo que se conocía como el Cuarto Real, un modesto pabellón adosado al monasterio Jerónimo, donde el monarca se refugiaba en momentos de luto, meditación o recogimiento. Era una construcción sobria, sin ostentación, pensada no para impresionar, sino para respirar.
Felipe II, el llamado Rey Prudente, encontró en este rincón un bálsamo. Allí se retiró tras la muerte de su esposa Isabel de Valois y también en los días oscuros que siguieron a la pérdida de su hijo, el desgraciado príncipe don Carlos. También buscó sosiego aquí tras el desastre de la Armada Invencible. En aquellas paredes recogidas y jardines sencillos, rodeado de cipreses y estanques pequeños, trató de templar el ánimo y reencontrarse consigo mismo.
De ahí viene el nombre que aún hoy sobrevive: Buen Retiro. Un lugar donde retirarse… no del mundo, sino de sus urgencias.
• Un Madrid que aún no miraba al este
En aquellos tiempos, Madrid crecía hacia occidente. El centro gravitacional era el Alcázar Real —donde hoy se alza el Palacio Real— y el resto de la ciudad se organizaba a su alrededor. Al este, más allá de las murallas, solo había campos, caminos polvorientos y ermitas aisladas. El eje este-oeste aún no existía. Y sin embargo, esa zona oriental guardaba un potencial que estaba a punto de explotar.
Algunos cronistas de la época hablan del lugar como “la hondonada de los Jerónimos”: un paisaje de vaguadas, ideal para la caza menor y el cultivo. Era común ver a nobles y clérigos paseando por allí, buscando aire limpio, alejados del hacinamiento de la Villa, que crecía de forma caótica, insalubre y maloliente. De hecho, ya entonces, Madrid comenzaba a mostrar el contraste que aún hoy la define: la tensión entre lo urbano y lo natural, entre el ruido y el silencio.
• El germen del Retiro: cuando el rey necesitó un jardín
El Cuarto Real no era un palacio, ni siquiera una residencia como tal. Pero era algo aún más preciado: un lugar íntimo. A él acudían los monarcas sin comitiva, sin corte y sin etiqueta. Sin embargo, con el paso de los años, lo que empezó siendo un espacio privado y espiritual fue transformándose, primero en residencia secundaria, luego en casa de campo y, finalmente, en uno de los más ambiciosos complejos palaciegos del barroco europeo.
Y es que, cuando Felipe III mudó la corte a Valladolid entre 1601 y 1606, el paisaje del Retiro quedó dormido. Pero al volver a Madrid en 1606, la necesidad de nuevos espacios de representación política y de ocio cortesano empezó a sembrar otra idea: ¿y si aquel espacio de retiro podía transformarse en un escenario del poder?
La semilla ya estaba plantada. Y quien terminaría regándola con entusiasmo no sería un rey, sino su hombre de confianza: Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares. Pero esa ya es otra historia… no adelantemos capítulos. Antes de ser jardín del pueblo, el Retiro fue jardín del alma. Un lugar donde los árboles no eran decoración, sino consuelo. Donde el silencio tenía valor. Y donde empezó a escribirse, sin saberlo, una de las páginas más bellas de la historia de Madrid.
SIGLO XVII —El teatro del poder: cuando Madrid soñó con ser Versalles (1630–1665)_
Madrid, primera mitad del siglo XVII.
La ciudad ha dejado de ser aquella villa medieval y sucia que acogió la corte casi por casualidad. Es ya el corazón de un imperio que se extiende por medio mundo, pero también el espejo de su agotamiento. Felipe IV, un joven de apenas veinte años, ha heredado un trono inmenso y un país exhausto. Guerras, bancarrotas, intrigas, descontento… España aún parece brillar, pero su brillo empieza a ser reflejo más que fuego propio.
En medio de esa tensión entre esplendor y decadencia surge una figura clave, una de las más influyentes de nuestra historia: Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde-duque de Olivares, valido del rey, su sombra, su estratega, su arquitecto político y, pronto, también su escenógrafo.
Olivares entendió que en un mundo donde el poder se medía tanto por la espada como por la imagen, el espectáculo era una forma de gobierno. Y decidió crear el mayor escenario posible para representar el poder de Felipe IV: el Palacio del Buen Retiro.
• El nacimiento de un sueño cortesano
La idea nació en torno a 1629, cuando Olivares propuso al monarca ampliar aquel modesto “Cuarto Real” junto al monasterio de los Jerónimos. El lugar —ya cargado de historia y recogimiento— se prestaba a la metáfora: de la penitencia al poder, del retiro espiritual al esplendor del Rey Planeta. Era un modo de transformar un espacio íntimo en un símbolo visible de la grandeza imperial.
Y además, algo más práctico: el Alcázar, residencia oficial, resultaba sombrío, incómodo y poco apto para las fastuosas celebraciones barrocas. Madrid necesitaba un escenario para impresionar al mundo.
Olivares lo concibió como una “villa real” dentro de la propia ciudad: un conjunto de palacios, jardines, estanques, ermitas, coliseos, fuentes y paseos que sirvieran al mismo tiempo de refugio, corte, teatro y escaparate de la monarquía. No se trataba de una obra arquitectónica monumental —como luego sería Versalles—, sino de una puesta en escena total: arquitectura, paisaje, pintura, escultura y ceremonia unidos en una sola idea política.
• Una construcción acelerada, casi milagrosa
Las obras comenzaron hacia 1631, dirigidas inicialmente por el arquitecto italiano Giovanni Battista Crescenzi, a quien sucedería pronto Alonso Carbonel tras la muerte del primero. Se trabajó con una velocidad inaudita: en apenas dos años, los cimientos estaban listos; en 1633, el complejo empezaba a alzarse. Para financiar semejante empresa, Olivares recurrió a lo que hoy llamaríamos “creatividad presupuestaria”: venta de oficios, multas condonadas, impuestos especiales e incluso recursos desviados de guerras en Portugal y Flandes.
El resultado fue un conjunto de más de 145 hectáreas: un palacio central, dos grandes plazas —la de los Jerónimos y la de la Reina—, el inmenso Estanque Grande, un sistema de canales navegables con góndolas venecianas, un teatro (el Coliseo), una Leonera para fieras exóticas, ermitas dispersas y una compleja red de jardines y paseos.
Felipe IV podía cazar, remar, asistir a representaciones de Calderón de la Barca con escenografía de Cosimo Lotti, celebrar banquetes o retirarse a meditar en una ermita rodeada de cipreses. Era, literalmente, un mundo dentro del mundo. Un teatro del poder, en el sentido más literal del término.
• El esplendor del Rey Planeta
El palacio no fue un edificio único, sino una suma de pabellones y galerías conectados por patios y jardines, todos con una arquitectura sencilla, de ladrillo y teja, propia de los Austrias, pero decorados con una riqueza interior deslumbrante. Allí se alojaban más de ochocientas pinturas —de Velázquez, Zurbarán, Ribera, Maíno, Poussin, Lorena o Domenichino—, tapices flamencos, esculturas, espejos y reliquias.
El núcleo simbólico era el Salón de Reinos, concebido como manifiesto visual del poder de la Monarquía Hispánica. En él se representaban las victorias militares de 1625, los retratos ecuestres de la familia real y los Trabajos de Hércules, símbolo de la fuerza del monarca. En palabras de los cronistas, era “la bóveda del universo en la que el Rey brillaba como el Sol”, lo que dio origen al sobrenombre de Felipe IV como el Rey Planeta.
A su alrededor, los jardines se estructuraban con una mezcla de racionalidad italiana y exuberancia hispana: paseos arbolados, fuentes con motivos mitológicos, laberintos vegetales y ermitas pintorescas dedicadas a santos y mártires. Los embajadores europeos que visitaban Madrid quedaban deslumbrados. “Ningún otro monarca de Europa —decían— posee una morada que combine tanto ingenio con tanto sosiego.”
• El Retiro como escenario de fiestas y símbolos
El Retiro era, además, un teatro al aire libre. En su estanque se organizaban naumaquias, auténticas batallas navales con barcos reales, y en sus praderas se celebraban fiestas de máscaras, justas, procesiones, autos sacramentales y desfiles. Calderón de la Barca estrenó allí varias de sus comedias palaciegas, escritas expresamente para el rey. Era el siglo del barroco, el siglo del artificio, de las ilusiones, del poder como representación… y ningún lugar lo simbolizó mejor que el Buen Retiro.
Pero tras tanta gloria, comenzó también el desgaste. Las guerras, los gastos y la caída del conde-duque (1643) marcaron el inicio de la decadencia del palacio. A partir de entonces, el Retiro se convirtió en un símbolo paradójico: el reflejo de una monarquía que brillaba por fuera mientras se resquebrajaba por dentro.
• El eco de una época
Cuando Felipe IV murió en 1665, el Palacio del Buen Retiro era ya una sombra de lo que había sido. Los jardines seguían siendo un prodigio, pero el esplendor inicial se había marchitado. Sin embargo, algo había cambiado para siempre: Madrid tenía, al fin, un eje urbano de oriente a occidente, desde el Retiro hasta el Alcázar, una visión escenográfica de la ciudad como espacio de poder. El vacío que dejó aquel sueño barroco se llenaría siglos después con el paseo del Prado, el Museo del Prado y, más tarde, el propio Parque del Retiro, como herederos naturales de aquella concepción.
Lo que Olivares y Felipe IV crearon no fue solo un palacio: fue una idea de Madrid. Una ciudad que podía mirarse a sí misma y decir: “También nosotros sabemos soñar como Roma o París”.
Hoy, de aquel palacio queda poco: el Salón de Reinos, el Casón del Buen Retiro y el trazado de algunos paseos. Pero su espíritu sigue latiendo bajo cada hoja del parque. Porque cada vez que el viento mueve las ramas del Retiro, uno puede oír el eco lejano de una fiesta cortesana, el rumor de las góndolas sobre el estanque, el susurro de un tiempo en el que Madrid quiso ser capital del mundo… y lo fue, al menos durante un instante.
SIGLO XVIII —Decadencia, guerras y reformas borbónicas: del esplendor barroco al orden ilustrado_
El siglo XVIII amaneció en Madrid con el mismo cansancio que se respiraba en sus calles. La ciudad, que en tiempos del Rey Planeta había sido escenario de desfiles, comedias y naumaquias, comenzaba a despertar del sueño barroco. Y cuando la realidad se impone al artificio, los palacios se vuelven ruinas.
El Buen Retiro, ese prodigio cortesano que había simbolizado el poder absoluto de Felipe IV, empezaba su largo y lento declive.
• La herencia pesada de un sueño agotado
Con la muerte del monarca en 1665, el palacio perdió su alma. Carlos II heredó un reino exhausto y un edificio que resultaba más un símbolo de la vanidad pasada que un espacio útil para la corte. Los jardines seguían siendo admirados por embajadores y viajeros, pero el brillo era otro. Las fuentes se secaban, los paseos se llenaban de maleza y las ermitas caían en desuso. El siglo de la piedra se apagaba y, en su lugar, nacía el del polvo.
Pese a ello, el Retiro seguía siendo un lugar reservado a la realeza, un espacio aún vedado al pueblo. A veces se abría para procesiones o fiestas excepcionales, pero sus tapias recordaban a los madrileños que aquel paraíso seguía siendo ajeno. Sin embargo, poco a poco, algo empezaba a cambiar. El siglo XVIII traería nuevos reyes, nuevas ideas y una manera diferente de entender la relación entre el poder y la ciudad.
• La Guerra de Sucesión: trincheras en el jardín
En 1700, con la muerte sin descendencia de Carlos II, el último Austria, el trono español se quedó vacío. Europa entera se lanzó a la disputa por su herencia y Madrid se convirtió en tablero de guerra. Durante la Guerra de Sucesión (1701–1714), el Retiro fue ocupado, saqueado y fortificado. Sus amplios paseos y bosquecillos se convirtieron en trincheras y las fuentes que antes reflejaban a los cortesanos servían ahora para apagar incendios.
El Palacio del Buen Retiro, pensado como escenario del poder y del placer, se transformó en cuartel militar y almacén de artillería. Años después, aún se decía que en los estanques “flotaban recuerdos de pólvora y de gloria perdida”.
• De los Austrias a los Borbones: el cambio de mentalidad
Cuando la guerra terminó y Felipe V consolidó el nuevo linaje borbónico, el país entró en una etapa de reconstrucción. Los Borbones trajeron consigo un espíritu distinto: el orden frente al exceso, la geometría frente al laberinto, la razón frente al artificio.
Esa nueva mirada —heredera del gusto francés y del pensamiento ilustrado— transformó también el modo de entender los espacios reales.
El Retiro, deteriorado pero aún majestuoso, comenzó a recibir atención. Se creó el Parterre francés, se restauraron caminos, se plantaron nuevos álamos y se trazaron avenidas más rectas, inspiradas en el estilo de Versalles. Las ermitas barrocas fueron cayendo en desuso, sustituidas por pabellones más sobrios y funcionales.
Los Borbones ya no necesitaban demostrar su poder mediante espectáculos: lo hacían mediante la disciplina, la administración y el orden urbano.
• Carlos III: el monarca que abrió las puertas
El verdadero cambio de paradigma llegó con Carlos III, el llamado “mejor alcalde de Madrid”. Su reinado (1759–1788) representó la madurez de la Ilustración española. Bajo su mandato, la ciudad vivió una auténtica transformación: se empedraron calles, se mejoró el alumbrado, se creó la limpieza urbana, se fundaron instituciones científicas, se embellecieron los paseos públicos… Y el Retiro, ese viejo jardín barroco algo marchito, entró por fin en la nueva era.
Carlos III entendió que el parque podía cumplir una función cívica y moral: ofrecer al ciudadano un espacio donde caminar, contemplar la naturaleza y cultivar la virtud del buen gusto. Así, en 1767, autorizó por primera vez la entrada controlada del público, aunque con ciertas normas muy ilustrativas del espíritu de aquel tiempo: los visitantes debían ir bien vestidos, no podían entrar en carruajes, ni fumar, ni montar a caballo. El Retiro pasaba a ser —al menos por unas horas al día— un jardín compartido, un pequeño ensayo de ciudadanía.
Aquello era revolucionario: por primera vez, los madrileños podían pasear donde antes solo los reyes lo hacían. La ciudad comenzaba a apropiarse, simbólicamente, de su paisaje.
• De jardín cortesano a laboratorio urbano
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el Retiro se convirtió en un espacio de experimentación urbanística y botánica. Se construyeron nuevas fuentes y paseos arbolados y se introdujeron especies exóticas traídas de América y Asia. También se habilitaron zonas para uso científico y educativo, preludio del futuro Real Jardín Botánico, que en 1781 se trasladaría al cercano Paseo del Prado.
El conjunto empezaba a formar parte de un nuevo paisaje: el eje ilustrado del Prado y el Retiro, embrión de lo que tres siglos después sería declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad.
En el contexto cultural, la mentalidad también cambiaba. El arte y la naturaleza dejaban de ser escenarios de poder para convertirse en instrumentos de conocimiento. La belleza ya no debía impresionar, sino educar. Y el Retiro se convirtió en una extensión de esa nueva pedagogía urbana: un lugar donde la nobleza paseaba, la burguesía observaba y el pueblo empezaba a imaginarse dentro.
• Un nuevo espíritu para un viejo jardín
Cuando el siglo XVIII tocó a su fin, el Retiro había dejado atrás su carácter cortesano. Ya no era el teatro de Felipe IV, sino el parque ilustrado de Carlos III: más sobrio, más racional y más ciudadano. Pero bajo la superficie ordenada seguía latiendo el eco de los viejos esplendores. Los madrileños caminaban por las mismas avenidas donde antes habían desfilado reyes y bufones, todo ello bajo los mismos árboles que un siglo atrás habían visto encenderse los fuegos artificiales de Calderón.
El parque, en cierto modo, se estaba reinventando. De la solemnidad barroca había nacido un nuevo espacio de convivencia, una antesala del parque moderno. Pero lo mejor —y lo peor— estaba aún por llegar. El siglo XIX lo convertiría en campo de batalla, en ruina, en fábrica y, finalmente, en lo que hoy conocemos: el parque de todos.
SIGLO XIX —Del campo de batalla al parque del pueblo (1808–1868)_
Hay épocas en las que un lugar refleja mejor que ningún otro el destino de una ciudad. En el siglo XIX, ese lugar fue el Retiro.
Durante más de doscientos años había sido un refugio de reyes, un jardín de privilegio y un símbolo de poder. Pero la historia —que no entiende de títulos ni de tapias— acabó por derribarlo todo. El Retiro, que había nacido como escenario de la grandeza, se convirtió en testigo del desastre. Y, paradójicamente, fue también ahí, entre ruinas y escombros, donde comenzó a gestarse su verdadera vida: la de ser el parque de todos los madrileños.
• Cuando el Retiro fue un campo de guerra
Corría el año 1808. Madrid se levantaba contra las tropas napoleónicas y la Guerra de la Independencia incendiaba el país. El Retiro, con su posición estratégica en el este de la ciudad, fue ocupado por las fuerzas francesas y transformado en una auténtica fortaleza. Donde antes resonaba la voz de Farinelli y los ecos de las comedias palaciegas, ahora tronaban los cañones.
El gran Palacio del Buen Retiro fue requisado por el ejército napoleónico y convertido en cuartel general, arsenal y polvorín. Las tropas del mariscal Soult abrieron trincheras entre los jardines, levantaron parapetos, destruyeron fuentes, arrasaron esculturas y talaron árboles para fabricar defensas. Aquel paraíso cortesano quedó convertido en un paisaje de guerra.
Durante los enfrentamientos de 1812, los bombardeos de las tropas aliadas británicas e hispanas causaron estragos: gran parte del palacio quedó reducido a escombros y las ermitas, pabellones y avenidas quedaron destrozados. El Retiro había dejado de ser un jardín: ahora era una cicatriz.
Los madrileños, al recuperar la ciudad tras la retirada francesa, encontraron aquel lugar irreconocible. Donde antes se paseaban reyes, ahora había trincheras, restos de cañones y árboles mutilados. De hecho, el topónimo “Campo del Retiro” se popularizó entonces para designar aquella extensión devastada. Algunos testimonios de la época describen la escena como “un bosque de ruinas donde solo los grajos tenían corte”.
• El siglo del desencanto: ruina y abandono
Tras la guerra, la España de Fernando VII no tuvo ni recursos ni voluntad para restaurar el complejo. La corte regresó al Palacio Real y el Retiro quedó relegado a un segundo plano. Los edificios más dañados fueron demolidos y otros —como el Salón de Reinos o el Casón del Buen Retiro— sobrevivieron de milagro, convertidos en almacenes o cuarteles.
Durante décadas, el parque se mantuvo en un estado de abandono casi romántico: maleza, ruinas cubiertas de hiedra, estanques secos y caminos borrados. Era, como escribiría Mesonero Romanos, “una melancólica reliquia de la grandeza pasada, donde el viento murmura sermones de vanidad humana”.
Pero incluso en su ruina, el Retiro seguía siendo un espacio poderoso. Artistas, poetas y viajeros románticos comenzaron a frecuentarlo, fascinados por aquel paisaje decadente donde la naturaleza se abría paso entre los restos del poder. De algún modo, el Retiro —como Madrid misma— encarnaba la nostalgia de un imperio perdido y la posibilidad de una nueva modernidad.
• Las primeras transformaciones urbanas
A medida que el siglo avanzaba, el crecimiento de Madrid empujaba sus límites hacia el este. El Retiro, antaño periférico, se veía ahora cada vez más integrado en la ciudad.
Durante el reinado de Isabel II se iniciaron diversas actuaciones de limpieza y ordenación: se reconstruyeron algunos paseos, se levantaron nuevas tapias y se replantaron los álamos que hoy siguen dibujando las avenidas.
En 1847 se inauguró la Puerta de España, en la calle de Alfonso XII, y poco después se instalaron esculturas y fuentes en los espacios reordenados.
La corte comenzó a usar nuevamente algunas zonas para celebraciones públicas, conciertos y fiestas florales. El parque, sin saberlo, empezaba a prepararse para su nuevo papel.
A la vez, el viejo Casón del Buen Retiro se convirtió en espacio cultural, albergando desde 1828 parte del Museo del Prado, y más tarde, las colecciones de pintura del siglo XIX. La cultura —y no el lujo cortesano— empezaba a reclamar el legado del Retiro.
• 1868: el Retiro pasa a manos del pueblo
El punto de inflexión definitivo llegó con la Revolución de 1868, la llamada “Gloriosa”, que destronó a Isabel II y marcó el nacimiento de una nueva etapa liberal.
En ese contexto de apertura y de cambio político, el Retiro fue cedido al Ayuntamiento de Madrid, convirtiéndose oficialmente en parque municipal. Por primera vez en su historia, el espacio dejó de pertenecer a los reyes para pertenecer a la ciudad.
El gesto fue profundamente simbólico: el jardín del poder se convertía en el jardín del pueblo. Aquel recinto que había nacido para el ocio de los monarcas abría sus puertas, sin distinción de clases, a los ciudadanos de todas las condiciones. El Retiro se democratizaba.
El Ayuntamiento emprendió entonces una serie de reformas y ajardinamientos, incorporando avenidas, glorietas, fuentes y paseos inspirados en los grandes parques europeos, especialmente en los Jardines de Luxemburgo y el Bois de Boulogne de París. Se trazaron los paseos radiales desde la Puerta de Alcalá y se integraron los restos del palacio en un nuevo diseño urbano más moderno y accesible.
Poco a poco, el Retiro volvió a llenarse de vida.
• El renacimiento de un símbolo
Hacia finales del siglo XIX, el parque se había convertido ya en uno de los principales lugares de encuentro de los madrileños. Familias, músicos, vendedores de globos, pintores, soldados y poetas compartían aquel espacio que, un siglo atrás, había sido símbolo de exclusión.
Las barcas regresaron al estanque, los paseos se llenaron de parejas y tertulias, y los domingos, el Retiro se convirtió en lo que sigue siendo hoy: una extensión del alma madrileña.
El historiador José del Corral diría más tarde que “la historia del Retiro es la historia de España en miniatura”: un lugar que lo ha sido todo —palacio, cuartel, ruina, parque—, pero que siempre ha sabido renacer. El siglo XIX fue su purgatorio, pero también su resurrección. De las ruinas de un imperio nació el corazón verde de una ciudad moderna.
Cuando uno pasea hoy bajo los álamos de la avenida de México o se detiene frente al Estanque Grande, es difícil imaginar que aquel suelo estuvo cubierto de metralla y ceniza. Y, sin embargo, quizás sea precisamente eso lo que hace del Retiro un lugar tan especial: que ha visto caer reyes y levantarse generaciones, que ha sido escenario de gloria y de miseria, pero nunca ha dejado de ser refugio.
SIGLO XX –Del romanticismo al corazón verde de la ciudad_
El siglo XX nació en Madrid con aires de modernidad y deseo de belleza.
La ciudad crecía, se transformaba, se abría al mundo. Y el Retiro, que un siglo antes había sido símbolo de ruina y redención, se preparaba para su siguiente papel: el de escenario urbano del progreso.
Ya no era jardín de reyes ni campo de batalla, sino un espacio público en el que la ciudad se encontraba consigo misma: el “Parque de Madrid”, como se le llamó oficialmente durante décadas, nombre que aún puede leerse grabado en algunas de sus puertas de hierro.
• El Retiro de las exposiciones: cuando el arte y la ciencia se dieron la mano
En los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, Madrid soñaba con estar a la altura de las grandes capitales europeas. París tenía su Bois de Boulogne; Londres, Hyde Park. Madrid tenía el Retiro. Y decidió convertirlo en su escaparate de cultura y modernidad.
La Exposición Nacional de Minería (1883) fue la primera en aprovechar su amplitud y belleza. Poco después, en 1887, se celebró la Exposición de Filipinas, un acontecimiento de resonancia internacional que transformó para siempre el paisaje del parque.
De aquella muestra colonial nacieron dos de sus joyas más emblemáticas: el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, diseñados por Ricardo Velázquez Bosco e inspirados en la arquitectura de hierro y vidrio tan de moda en la época. Ambos, aún en pie, marcaron el inicio de una nueva etapa: el Retiro como espacio cultural, donde la arquitectura dialogaba con la naturaleza.
El Palacio de Cristal, concebido inicialmente como invernadero tropical para albergar plantas traídas de Filipinas, pronto se convirtió en un símbolo de modernidad. A su transparencia de cristal y hierro se sumaba una vocación que anticipaba el futuro: la de lugar para las artes y las ideas. Hoy, sigue cumpliendo esa función como una de las sedes más mágicas del Museo Reina Sofía, pero su espíritu nació entonces: entre exposiciones universales, ciencia, exotismo y sueños de progreso.
• El parque del pueblo: domingos de paseo y quioscos de música
A comienzos del siglo XX, el Retiro era ya el gran salón al aire libre de Madrid. Domingos de primavera con niños corriendo tras globos, familias alquilando barcas en el Estanque Grande, organillos, vendedores de horchata, fotógrafos ambulantes… todo formaba parte del paisaje.
Los nuevos quioscos de música animaban los paseos con bandas municipales; los caballeros paseaban con bastón, las damas con sombrilla y los niños miraban embelesados las primeras marionetas del “Teatro de Títeres”, uno de los más antiguos de Europa.
La ciudad lo había hecho suyo. El Retiro era ya el lugar donde se celebraba la vida cotidiana: las meriendas, las primeras citas, los juegos de infancia y las tardes de lectura.
De espacio reservado había pasado a convertirse en símbolo de igualdad. En sus bancos se sentaban obreros y aristócratas, estudiantes y veteranos de guerra, poetas y lavanderas. Madrid había encontrado en el Retiro su punto de equilibrio entre el bullicio y el sosiego.
• 1936–1939: El Retiro en guerra
Pero la historia, una vez más, interrumpió la calma.
La Guerra Civil devolvió el ruido de los cañones al parque que había nacido para el descanso. Su posición estratégica volvió a convertirlo en un enclave militar: se instalaron baterías antiaéreas, se cavaron trincheras y algunos de sus edificios, como el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez, se usaron como almacenes de armamento y refugios.
El parque sufrió bombardeos, la arboleda fue dañada y los estanques se vaciaron para evitar inundaciones en caso de impacto.
El Retiro, como el resto de Madrid, resistió con dignidad el asedio. Aquel pulmón verde se transformó en un espacio de supervivencia, testigo de una ciudad que no se rendía.
Cuando la guerra terminó en 1939, el parque estaba herido: los caminos intransitables, los árboles talados para hacer leña y las fuentes destrozadas. Pero, como tantas veces antes, volvería a levantarse.
• La posguerra y la lenta recuperación
Durante los años cuarenta y cincuenta, el Retiro recuperó poco a poco su fisonomía. El Ayuntamiento y el Patrimonio Nacional emprendieron labores de reforestación, se reconstruyeron las fuentes y se devolvió la vida al Estanque Grande. En él volvieron a navegar las barcas, mientras las familias madrileñas encontraban en el parque un respiro frente a la dureza de la posguerra.
A pesar de la censura y el silencio que dominaban la ciudad, el Retiro seguía siendo un lugar de libertad, aunque fuera modesta y cotidiana. Allí los enamorados podían tomarse de la mano sin ser vistos, los niños volaban cometas y los jubilados volvían a sentarse frente al agua. Los domingos, el parque era el espejo amable de una ciudad que intentaba seguir viviendo.
En los años sesenta y setenta, con el desarrollismo y la apertura cultural, el Retiro se modernizó: se pavimentaron algunos paseos, se incorporaron nuevas esculturas y se organizaron exposiciones y actividades culturales.
Se consolidó la costumbre, que aún perdura, de celebrar allí la Feria del Libro de Madrid, inaugurada por primera vez en 1933 y reanudada con fuerza en la posguerra. Desde entonces, cada primavera, miles de lectores convierten el Retiro en una inmensa biblioteca bajo los árboles.
• Un símbolo de modernidad y de memoria
Hacia finales del siglo XX, el Retiro ya era mucho más que un parque: era el corazón emocional y verde de la ciudad. Un lugar donde la historia convivía con la vida cotidiana, donde los niños jugaban sobre el mismo suelo que había sido campo de batalla, donde los músicos tocaban a la sombra de palacios de cristal y ruinas de imperio.
En los años ochenta y noventa, se reforzó su protección patrimonial: se catalogaron especies arbóreas, se restauraron fuentes y se declararon Bien de Interés Cultural sus elementos históricos.
El parque se consolidó como espacio de cultura y encuentro: escenario de conciertos, exposiciones al aire libre, eventos deportivos y manifestaciones cívicas. Pocas ciudades europeas podían presumir de un corazón verde tan vivo, tan lleno de historia y tan simbólicamente suyo.
Al llegar el año 2000, el Retiro tenía ya más de trescientos años de historia y seguía respirando con la misma naturalidad con la que late Madrid. Sin pretenderlo, el Retiro se había convertido en el mejor resumen del siglo XX madrileño: una mezcla de supervivencia, belleza y resistencia. Un espacio donde cada generación había dejado su huella: los que lo reconstruyeron, los que lo disfrutaron y los que lo defendieron.
SIGLO XXI –El alma verde de Madrid, Patrimonio de la Humanidad_
Hay lugares que no necesitan hablar para contar su historia. Basta con caminar por ellos. El Retiro, hoy, es uno de esos lugares.
Bajo sus más de 19.000 árboles de 167 especies distintas, entre la luz filtrada por los plátanos de sombra y el rumor de las fuentes, sigue latiendo una memoria colectiva que pertenece a todos los madrileños. Un pulmón verde en pleno corazón urbano, pero también un escenario donde la historia, la naturaleza, el arte y la vida cotidiana se entrelazan cada día con naturalidad.
El siglo XXI ha traído al Retiro nuevos retos, pero también el reconocimiento que durante siglos mereció: el de ser uno de los grandes paisajes culturales de Europa, heredero de su pasado real y testigo de la ciudad moderna.
• El Retiro hoy: un parque que respira ciudad
Con 118 hectáreas y un perímetro de 4,5 kilómetros, el Retiro ya no es solo un parque: es una forma de vida. Por sus caminos cruzan corredores al amanecer, lectores con un libro en los bancos, músicos improvisados, jubilados que alimentan palomas, turistas que buscan sombra y niños que descubren —quizá por primera vez— la magia de la naturaleza dentro de una ciudad.
En ningún otro lugar de Madrid se mezclan tan naturalmente la historia y el presente. Cada rincón guarda su propio relato: el Estanque Grande, donde los remeros contemporáneos repiten sin saberlo el gesto de las naumaquias barrocas; el Palacio de Cristal, que sigue acogiendo arte y pensamiento, como un eco transparente de aquel siglo ilustrado; el Parterre francés, que conserva la geometría racional del siglo XVIII; o las Puertas del Retiro, verdaderos pórticos simbólicos por los que se entra no solo a un jardín, sino a un tiempo suspendido.
El Retiro es, en esencia, un museo vivo al aire libre, una lección de historia urbana donde cada época ha dejado su firma: el barroco de los Austrias, la geometría borbónica, el eclecticismo romántico, el civismo decimonónico y la sensibilidad contemporánea.
• De jardín histórico a Patrimonio Mundial
El 25 de julio de 2021, la UNESCO declaró el Paisaje de la Luz —formado por el Paseo del Prado, el barrio de los Jerónimos y el Parque del Retiro— Patrimonio Mundial de la Humanidad. Con esta distinción, Madrid entró en la lista de ciudades que mejor representan el diálogo entre cultura, naturaleza y conocimiento, junto a lugares como Versalles, Schönbrunn o el Regent’s Park londinense.
No fue un reconocimiento casual: el eje Prado–Retiro había nacido, siglos atrás, con una vocación educativa y científica. Allí convivieron el Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico y las academias ilustradas que impulsaron el saber en el siglo XVIII. El Retiro, que en su origen había sido un jardín del poder, se convirtió así en el corazón verde de ese “paisaje de la ciencia y de las artes”, la expresión más noble de la Ilustración española.
Ser declarado Patrimonio de la Humanidad fue, más que un galardón, una forma de justicia histórica. Porque el Retiro no solo conserva monumentos y árboles centenarios: conserva la identidad de una ciudad que ha sabido sobrevivir a todo sin perder su humanidad.
• Retos de un siglo nuevo: cuidar lo que se ama
Pero ser patrimonio no significa detener el tiempo. El siglo XXI ha traído consigo nuevos desafíos: el cambio climático, la masificación turística, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la presión de una ciudad que crece a su alrededor.
En los últimos años, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han implementado planes de gestión y protección para preservar su arbolado, controlar los flujos de visitantes y garantizar el equilibrio entre disfrute y conservación.
Tras las devastadoras tormentas —como la de Filomena en 2021—, el Retiro perdió miles de árboles, pero también mostró una vez más su capacidad de resiliencia: la naturaleza se rehízo, brotó de nuevo y volvió a vestirse de verde.
El parque se ha convertido también en un laboratorio vivo de sostenibilidad urbana con políticas de riego inteligente, restauración de especies autóctonas y proyectos de educación ambiental.
El Retiro nos enseña, con cada paseo, que cuidar la historia también es cuidar el planeta.
• Un patrimonio emocional
Más allá de su valor monumental o ecológico, el Retiro es hoy un patrimonio emocional. Es el escenario de las rutinas, los encuentros y las nostalgias de varias generaciones.
Aquí han aprendido a montar en bici miles de niños madrileños; aquí se han dado los primeros besos, se han leído los primeros libros, se han soltado los primeros globos… Pocos lugares condensan tanta vida cotidiana y tanta historia a la vez.
Por eso, cada vez que alguien dice “voy al Retiro”, no está nombrando solo un lugar: está nombrando un sentimiento. Porque el Retiro es ese punto donde el ruido de la ciudad se apaga, donde la memoria se mezcla con la sombra de los árboles y donde cada hoja que cae parece recordar que, como Madrid misma, el parque también sabe renovarse sin perder su esencia.
• El lugar donde Madrid respira
El siglo XXI ha devuelto al Retiro su condición más original: la de ser espacio de reposo, aunque ahora de toda una ciudad. No ya para un rey ni para una élite, sino para todos los que necesitan detenerse un instante, respirar y mirar la vida con calma.
Como hace siglos hiciera Felipe II en su pequeño Cuarto Real, hoy cualquier madrileño puede sentarse bajo un olmo o junto al estanque y hacer exactamente lo mismo: retirarse del mundo por un momento.
Ahí reside su verdadera grandeza: haber pasado de ser jardín de un monarca a santuario civil de un pueblo. Un espacio que nos enseña cada día a reconciliarnos con el tiempo, a respetar la naturaleza y a entender que la historia no está encerrada en los libros, sino viva, esperándonos entre los paseos de gravilla.
Hay lugares a los que siempre se vuelve. No importa el tiempo que pase ni las veces que los hayamos recorrido. Lugares que se quedan anclados a la memoria, como una canción que no se olvida o un perfume que despierta recuerdos. El Retiro es uno de ellos, porque no se trata solo un parque, sino de una lección de permanencia. Un símbolo de lo que Madrid fue, es y será: una ciudad que, pese a todo, siempre encuentra la manera de volver a florecer.
“Pero no es buena ocasión
Que, cuando hay tantos desastres,
Hagas brotar fuentes de agua
Cuando corren ríos de sangre.
No es razón que cuando el cielo,
Desenvainando el alfanje,
Se mira contra nosotros
Por nuestros pecados graves,
Andes haciendo retiros
Y no haciendo soledades”