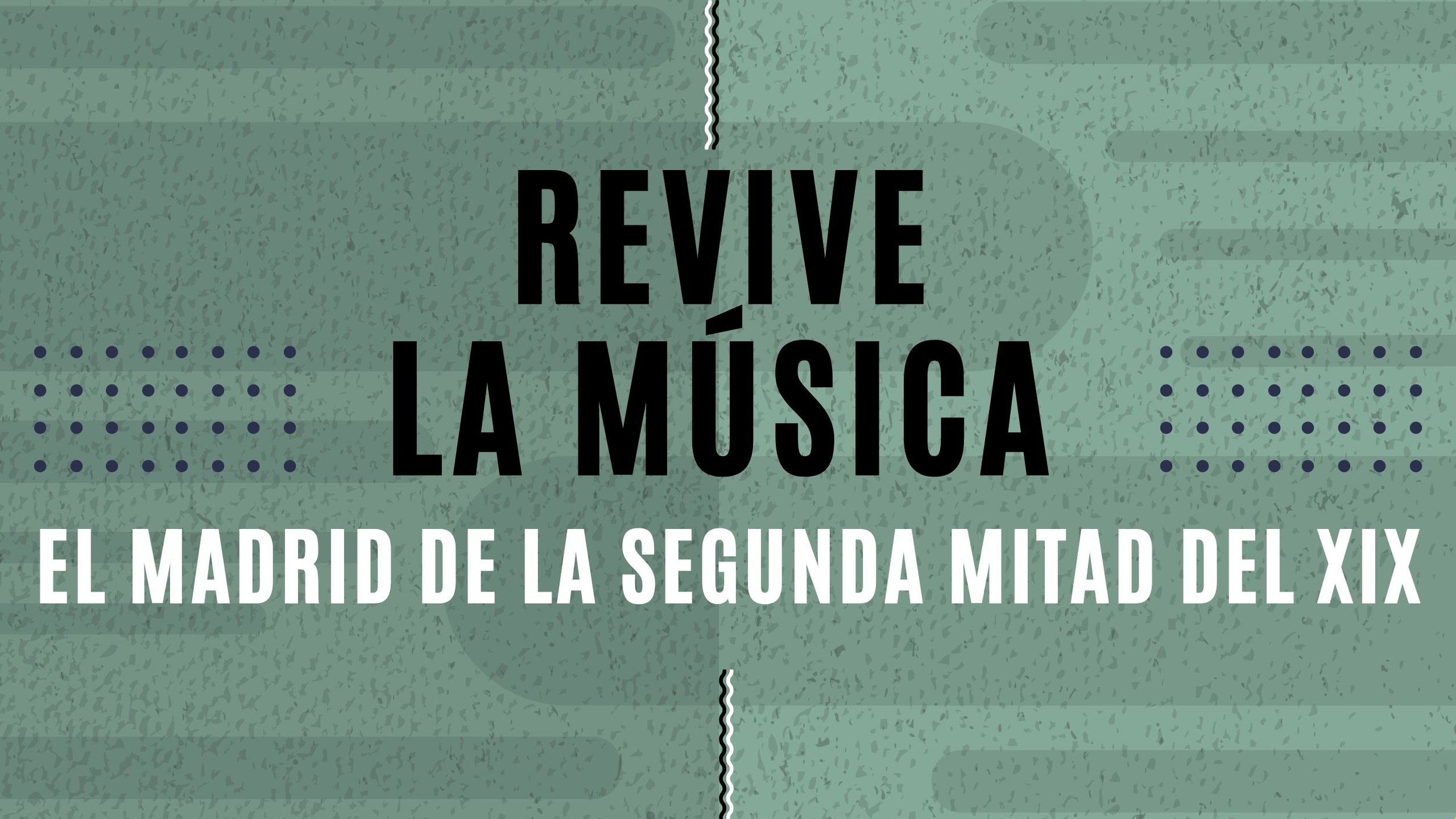Una vida de novela
Benito pérez Galdós: el hombre que nos miró a todos
Hay escritores que retratan una ciudad. Y luego está Galdós. Él no se limitó a describir Madrid: la habitó, la caminó, la escuchó, la sufrió, la amó… y, sobre todo, la escribió. Madrid no fue para él un simple escenario, sino el corazón palpitante de sus páginas. Lo que Dickens fue para Londres o Balzac para París, lo fue Galdós para la capital española: su gran cronista literario, su arqueólogo de lo cotidiano, su testigo incansable. Un hombre de carne, pluma y mirada clara, que supo ver lo que nadie veía y contar lo que todos vivíamos.
Por eso, desde Revive Madrid, no queremos ofrecer una biografía más del autor al que tanto admiramos. Queremos que lo presenten quienes de verdad le conocieron. No críticos, ni catedráticos, ni académicos. Queremos que hablen sus personajes. Esas voces que él creó con tanto amor, con tanta verdad y que parecen seguir viviendo entre nosotros en los patios, en las corralas, en los cafés y en los callejones donde aún resuenan los ecos del siglo XIX.
En este homenaje íntimo y literario, serán ellos —Gabrielillo, Juanito, Doña Perfecta, Villaamil, Jacinta y Fortunata— quienes tomen la palabra. No por jerarquía narrativa, sino por afinidad emocional. Cada uno contará un fragmento de la vida del hombre que les dio existencia.
Será su manera de saldar una deuda. Porque si Galdós los hizo inmortales, hoy serán ellos quienes, desde estas líneas, se la devuelvan.
Los orígenes: un niño en Las Palmas (1843 – 1862)_
Narrador: Gabriel de Araceli, protagonista de la Primera serie de los Episodios nacionales.
Aquí les habla Gabriel de Araceli —sí, el mismo que se metió en más líos que un hilo enredado—, gaditano de cuna, marino por accidente y patriota por vocación. Si hoy abro la boca no es para contarles otra de aquellas trifulcas con franceses, ni para alabar las glorias de Cádiz, sino para hablarles de otro chiquillo que, como yo, empezó su andadura mirando al mar y preguntándose qué demonios habría más allá del horizonte.
Porque sí, señores, don Benito también nació en tierra de salitre, donde los navíos son cuentos flotantes y cada marinero parece llevar en el alma una novela por escribir. Las Palmas de Gran Canaria fue su cuna y aquel océano inmenso, su primer maestro.
Corría el 10 de mayo de 1843 cuando vino al mundo, el benjamín de diez hermanos, en una casa de buena compostura, que no de riquezas desbordadas. Su padre, don Sebastián, era coronel —hombre de galones y de batallas, curtido en la Guerra de la Independencia— y de él mamó el gusto por las gestas, las guerras y la historia con mayúsculas. De su madre, doña Dolores, recogió el temple: una mezcla de dulzura firme, cabeza clara y corazón dispuesto.
Desde chico ya apuntaba maneras. No soñaba con coronas ni cañones, sino con entender a la gente, con mirarles dentro sin que se dieran cuenta. Era callado, ojo avizor, de esos que se lo piensan todo antes de abrir la boca. Le dio fuerte por el dibujo y dicen que caricaturizaba a sus maestros con tal arte y guasa que más de una bronca le costó. Aún así, no soltaba el lápiz. Su mundo era un cuaderno de apuntes y su afición por retratar rostros era solo el principio de algo más hondo: la manía —bendita manía— de atrapar almas en el papel.
Estudió en el Instituto de San Agustín, lugar de postín, donde se le tenía por despistado… pero de inteligencia y memoria viva como una tea. Los libros no se le atragantaban, pero él prefería observar la vida que encerrarse entre reglas y exámenes. Se lanzó pronto a escribir versos, cuentos y hasta teatro. Y como si fuera poco, se atrevió a traducir a Shakespeare, nada menos, por puro gusto. A escondidas, claro, porque en aquellos tiempos citar a Hamlet era poco menos que conjurar fantasmas.
Benito leía todo lo que caía en sus manos — novelas, tratados de historia, periódicos, catálogos o manuales de ciencia —, pero lo que más le gustaba era asomarse a la ventana y observar, como quien busca mar adentro, en el horizonte, una historia aún no escrita. Porque, y en esto me entenderán los que se han criado con el rumor de las olas, uno sabe desde niño que más allá del azul hay mundos enteros, aventuras que esperan ser vividas. A mí me pasó en Cádiz. A él, en Las Palmas.
Con diecisiete años escribió un discurso satírico para un certamen escolar. Aquello fue una bomba de relojería: tan agudo era el texto que aunque el auditorio rompió en aplausos, los señoritos de la autoridad escolar decidieron que no debía imprimirse. Miedo les dio. Y razón tenían, que don Benito, ya entonces, sabía que la ironía, bien usada, puede ser un arma más afilada que ningún sable.
Pero el alma del chico pedía más. Quería estudiar Derecho, decían… aunque yo sé —como lo sabe cualquiera con corazón— que lo que en realidad quería era caminar por Madrid, perderse entre su polvo y sus portales y escuchar, observar, anotar, vivir…
Así, en 1862, con apenas diecinueve primaveras, se subió a un barco rumbo a la Villa y Corte. Una maleta, un abrigo, una libreta y una mirada que lo veía todo. Dejó atrás la brisa y se metió de lleno en la calima de la capital: un enjambre de coches, trajes, gritos, cafés, imprentas, política y bohemia. Otra guerra, si me apuran… pero de ideas.
Pero esa, amigos míos, será otra página de esta historia que no me corresponde a mi narrar.
Hoy solo quería que ustedes supieran que don Benito no nació con toga, ni con sillón de académico, ni con las bendiciones de los salones elegantes. Nació como nacemos los de a pie: niño. Niño isleño, de mar adentro y de historias por descubrir. Y fue, como los buenos, de los que aprenden a escuchar antes de hablar. Por eso, cuando habló, lo hizo con la voz de muchos.
A mí, don Benito me regaló batallas y besos, pólvora y ternura, hambre y esperanza. Me enseñó que la Historia no se escribe solo en los despachos ni en los partes militares, sino en las cocinas, en los patios o en las cartas no enviadas.
Y sobre todo, me dio una patria distinta: la patria de las historias bien contadas. Y esa, señores, esa no se borra con ninguna frontera.
La llegada a Madrid: novillos y descubrimientos (1862 – 1868)_
Narrador: Juanito Santa Cruz, protagonista de la novela Fortunata y Jacinta.
¿Qué quieren que les diga…? Uno, que vino al mundo ya con el pañuelo planchado y las cucharillas de plata con sus iniciales, nunca pensó que un chico delgaducho, de acento insular y maneras algo distraídas acabaría poniendo frente al espejo a los de mi clase como nadie había hecho antes. Me refiero, claro, a don Benito Pérez Galdós. No tuve el gusto de estrecharle la mano, pero créanme: me conoció mejor que muchos de mis amigos de salón. Porque fue él quien nos devolvió, línea a línea, el reflejo de lo que somos… y de lo que fingimos ser.
Corría el año 1862 cuando el joven Galdós, con apenas diecinueve años, desembarcó en Madrid. Venía de Las Palmas con la excusa —una bastante decorosa— de estudiar Derecho. Lo de la universidad, como pueden imaginar, le duró poco. No porque no sirviera, sino porque su hambre de realidad no cabía en las aulas. Madrid, con toda su contradicción y su bullicio, le ofrecía una educación más intensa. Y vaya si la aprovechó.
Al principio, el mozo se alojó en una pensión de la calle de las Fuentes, a tiro de piedra del Teatro Real. No le gustó la ciudad y no se cortó un pelo al dejarlo escrito: que si calles estrechas, que si suciedad, que si los señoritos eran ignorantes y el populacho, ruidoso. Y entre nosotros, tampoco le faltaba razón. Pero ya se sabe: Madrid es una ciudad que conquista por desgaste. Al final, acaba por gustarle a uno… aunque no quiera.
El caso es que don Benito, en lugar de acudir al aula, se dedicó a vagabundear con método. Hacía novillos, sí, pero por vocación. Se metía en mercados, en cafés, en tabernas, en barberías… Observaba, escuchaba y se empapaba de esa fauna variopinta que puebla los bajos y los altos de nuestra Villa. Donde otros veían ruido, él encontraba sentido.
Yo, que he vivido entre cortinajes y protocolos, me enteré después de que aquel joven que parecía ir siempre por libre pasaba las noches traduciendo a Dickens, nada menos. Y ahí empezó todo. Porque fue Dickens quien le enseñó que para escribir la ciudad hay que pisarla. Que desde el balcón no se ve nada. Y Galdós, con su paso silencioso y su mirada afilada, se echó a caminar.
Y escribía, por supuesto. Aquel fue el tiempo de La sombra, su primer experimento novelístico por entregas. Algo barroco, romántico de más, pero ya con esos destellos suyos de precisión y mirada certera. Lo que pocos saben es que antes de eso ya había probado suerte con el teatro, sin demasiada fortuna, y que se ganaba alguna peseta como traductor. Todo con discreción, sin alardes. Era un solitario amable, poco dado al ruido social.
No frecuentaba los salones, ni buscaba elogios fáciles. Prefería los cafés con tertulia seria, los rincones con humo, los clubes donde se hablaba más de política y literatura que de trajes y herencias. El Ateneo de Montera, el Café Universal en la Puerta del Sol… allí iba tomando nota de un Madrid que no dejaba de hervir. Porque no olvidemos que la España que Galdós pisa es una nación al borde del abismo. Isabel II se mantenía como podía, los liberales se agitaban, los republicanos soñaban. Y él, como un notario sin toga, registraba sin levantar la voz. Sabía que aquella olla a presión tenía una historia dentro… y que sería él quien la contara.
No le fue fácil abrirse paso. No tenía padrinos, ni tíos ministros, ni amigos en la redacción de El Imparcial. Pero el talento, cuando es serio, no necesita palanca. Poco a poco empezó a colarse en los periódicos: La Nación, Las Cortes, La Guirnalda… Artículos discretos, críticas teatrales, pequeñas crónicas. Su firma comenzó a sonar bajito. Pero ya estaba ahí.
Y lo demás… bueno, ya lo saben o lo sabrán.
Lo que me gustaría dejar claro es esto: yo, Juanito Santa Cruz —y no me escondo— fui el clásico señorito madrileño. Mimado, superficial, encantador, algo egoísta y bastante ciego. Me dieron la vida hecha y la desaproveché a ratos. Galdós me miró con lupa y me incluyó en sus páginas sin disfraz. Me mostró como era y no me halagó, no, pero tampoco me condenó. Se esforzó por entenderme, que ya es mucho.
A veces uno no se reconoce en el espejo, hasta que alguien lo escribe. Y esa verdad tan necesaria, señores, no te la ofrece ni un obispo en confesión.
El escritor se estrena: de La Fontana de Oro a los Episodios Nacionales (1868 – 1876)_
Narradora: Doña Perfecta, protagonista de la novela Doña Perfecta.
Pueden ustedes llamarme Doña Perfecta, como bien hizo el autor que, con pluma ligera y juicio temerario, se atrevió a tomar mi nombre y mi ejemplo para sacudir conciencias. No me sonrojo por ello, al contrario, si han de recordarme que sea como mujer de principios, de misa diaria y de decoro intachable. Mi moral es firme y mis convicciones más aún. ¿Que me han tachado de fanática? Lo acepto. Pero fanática del bien, de la familia, del orden divino y del respeto a las leyes de Dios que no son, por cierto, negociables.
Y ya que debo referirme a él —a don Benito Pérez Galdós, que en gloria esté si es que se ganó el cielo—, haré lo que debo, como lo he hecho siempre: hablar con claridad, con el rosario entre los dedos y la conciencia bien tranquila.
Entre los años de 1868 y 1876 —época turbulenta, de revueltas y vanas ilusiones—, el joven Galdós, aún no del todo descarriado por las ideas modernas, se dio a conocer como periodista. Paseaba por los pasillos del Congreso como quien pasea por el huerto del Edén, apuntándolo todo con una curiosidad que a mí, francamente, me resultaba incómoda. Porque hay miradas que no se conforman con ver: quieren penetrar. Y la suya, inquisitiva y silenciosa, recogía más de lo que muchos desearíamos que quedara escrito.
En aquellos tiempos de inquietud nacional, cuando los desvaríos de los partidos descomponían la paz del país, Galdós ejerció de cronista en Las Cortes y El Debate. No era aún enemigo declarado del orden, pero ya entonces se adivinaba en él una tendencia a simpatizar con lo irregular, con lo liberal y lo perturbador. Observaba discursos, sí; pero también gestos, silencios y miradas. Acumulaba datos, como el diablo acumula almas: con paciencia.
Y entonces, en 1870, publicó La Fontana de Oro. Una novela ambientada en un café donde se reunían conspiradores, agitadores y enemigos de la corona y del crucifijo. No era una novela, era una declaración de intenciones. ¡Qué atrevimiento! ¡Tomar nuestra historia reciente y servirla en letras como si fuera fábula para jóvenes sin formación! Se alejaba de los modelos virtuosos y se adentraba en el territorio resbaladizo del debate político, de la provocación impresa. ¿Dónde estaban las buenas costumbres, el ejemplo edificante y la exaltación de la virtud?
Y como si no bastara con eso, vino lo que vino: la llamada “Gloriosa” de 1868. Una revolución, dicen. Un estallido, en realidad. Ruido de sables, caídas de tronos, sueños republicanos… y don Benito, cómo no, tomando nota. Aquel muchacho parecía un notario del caos. Anotaba todo: los himnos, los discursos, las herejías… como si el pecado, porque se escriba con estilo, dejara de ser pecado.
Y entonces —¡ay entonces!— publicó Doña Perfecta. La afrenta personal, ya comprenderán, fue considerable. Escogió mi nombre, mi carácter, mis convicciones… y las expuso al juicio público. Me convirtió en símbolo y eso, aunque no fue su intención explícita, me enorgullece. Porque si alguien debía representar la resistencia al desorden, la defensa de la fe, la salvaguarda de los valores eternos, esa era yo.
¿Que me pintó como intolerante? Que así sea. ¿Que mostré dureza hacia el impío de mi sobrino? Lo hice por su bien… y por el de mi hija, Rosario. El amor verdadero no es permisivo, sino recto. Y si en mi defensa del alma familiar empleé medios que algunos consideran severos, sabed que lo hice con el Evangelio en una mano y el sentido del deber en la otra.
Pero Galdós, justo es reconocerlo, no fue vulgar en su crítica. Me dio matices y me otorgó razón en el fondo, aunque me discutiera las formas. Con ello provocó un escándalo necesario. Las tertulias se dividieron, los periódicos se encendieron. España discutía, al fin, no sobre frivolidades, sino sobre el alma de su pueblo.
Y como si aquello no bastara, inició en 1873 los Episodios Nacionales. Cuarenta y seis novelas. ¡Cuarenta y seis! Un intento desmesurado de contar la historia desde abajo, desde las tabernas, desde las trincheras. Introdujo a personajes como ese Gabriel de Araceli al que ustedes ya han conocido —simpático, sí, pero también vulgar— y les permitió narrar las gestas que solo los próceres deberían relatar. Convertía en protagonistas a gentes del vulgo, como si su mirada bastara para comprender la grandeza de nuestra patria.
Y, sin embargo, señores, confieso que algo admirable había en su empresa. Galdós nos enseñó a ver nuestra historia no solo con los ojos de la nobleza y el clero, sino con los de la criada, el soldado y el tendero. Eso, aunque me incomodara en su día, reconozco que despertó conciencias.
No fue un agitador de barricada. Fue algo peor: un revolucionario de pluma. No gritaba, pero escribía con un filo que cortaba más que la espada. Y lo hacía sin perder la compostura, sin renunciar a una elegancia que lo volvía aún más peligroso para quienes, como yo, defendemos el orden establecido.
Así que sí, fui su crítica más feroz. Y no me arrepiento. Pero también supe —aunque jamás lo confesé en público— que me convirtió en algo más que personaje: me convirtió en advertencia, en memoria viva y en retrato fiel de un tiempo que quiso no cambiar… y cambió a su pesar.
Novelas contemporáneas: el Madrid de la vida cotidiana (1876 – 1888)_
Narrador: Ramón Villaamil, protagonista de la novela Miau.
¿Se me permite la palabra? No levantaré la voz, pues no me es costumbre, pero tampoco callaré. Me llamo Ramón Villaamil, cesante —que en mi época es título más común que noble—, antiguo servidor de la Hacienda Pública y si hoy pronuncio estas líneas es por justicia, no por vanidad. Dicen que don Benito Pérez Galdós me retrató con acierto. Yo, que nunca he ambicionado honores ni reconocimientos, me vi en sus páginas como se ve uno en el espejo cuando ya ha dejado de esperar el mañana: con claridad dolorosa.
Porque Galdós, entre 1876 y 1897, no escribió novelas para entretener a señoritas de salón, sino para registrar lo que todos veíamos pero nadie escribía: la España que trabaja, que fracasa y que aguanta cada día. Y lo hizo sin afectación, sin buscar el aplauso fácil, caminando por Madrid con la libreta en el bolsillo y los ojos bien abiertos.
Después de las novelas de tesis —Doña Perfecta, Gloria, La familia de León Roch—, Galdós comprendió que las ideas sin vida son palabras muertas. Y comenzó entonces su verdadero magisterio: ese ciclo que algunos estudiosos llaman "novelas contemporáneas", pero que yo prefiero llamar las “novelas del desengaño”.
Don Benito recorría las calles como quien busca pruebas para un juicio. Observaba, escuchaba, anotaba… Conocía el olor del caldo barato en una pensión de Lavapiés y cómo se iluminaba el escaparate de una tienda de mantillas en la calle Mayor. No pasaba por Madrid: lo vivía. Y en ese vivir cotidiano encontró una épica nueva, sin laureles ni trompetas: la épica del que sobrevive con decencia.
Admiraba a Balzac, sí. Leía a Zola. Pero no los copiaba: los comprendía y los traía a nuestras aceras, a nuestros portales. Donde otros ponían marquesas, él ponía modistillas. Donde otros pintaban castillos, él colocaba patios con goteras. Hablaba de lo real, no de lo deseado, y por eso dolía tanto leerle.
Con La desheredada, en 1881, abrió un sendero nuevo: el de quienes no heredan fortuna sino frustración. Isidora Rufete quiso ser lo que no era y la sociedad se lo hizo pagar. En Tormento, la protagonista no lucha contra un destino trágico sino contra la culpa cotidiana, contra la jaula invisible de lo “correcto”. Ambas novelas fueron mal recibidas por los que no toleran que se airee la miseria, aunque esa miseria sea más moral que material. Pero Galdós no escribía para halagar, lo hacía para mostrar.
En Lo prohibido, retrató al burgués moderno, el que juega con vidas ajenas sin mirar atrás. Y en La de Bringas, dejó al descubierto el cáncer de nuestra clase media: el qué dirán, el aparentar, el vivir por encima de lo que se puede. Todo eso lo conocí bien… no por leerlo, sino por sufrirlo en casa.
Y luego vino Fortunata y Jacinta. Cuatro tomos. Cuatro golpes. Allí no hay villanos ni mártires: hay seres humanos, rotos por dentro, cada uno arrastrando su cruz con más dignidad que ruido: Juanito Santa Cruz vive de prestado; Fortunata ama como quien se quema; Jacinta perdona como quien se disuelve; y Madrid, siempre Madrid, mira sin intervenir, como si no fuera suya la tragedia.
En 1888, escribió Miau. Y con ella, me dio existencia.
Soy Ramón Villaamil, sí, el que va de oficina en oficina con la dignidad cosida al ojal del gabán raído. El que cree que un sistema limpio y racional puede redimirnos. El que no aprendió —por orgullo o por ceguera— que en España no se premia la honestidad sino la astucia. Me cesaron a dos meses de la jubilación. No por falta de méritos… sólo por falta de padrinos. Y ahí empezó mi descenso.
Mi casa —mi propia casa— se volvió jaula. Mi familia, un tribunal de impaciencia. Y yo, una sombra. Un hombre que ha trabajado toda su vida para un Estado que no recuerda los nombres, solo las influencias.
No soy héroe, tampoco mártir, solo soy uno más entre los tantos que Galdós supo mirar. Él comprendió que el fracaso no siempre es culpa, que hay derrotas que vienen ya impresas en la partida de nacimiento. Y al darme voz, les dio voz a todos: al cesante, al tendero, a la criada y al niño sin escuela.
Galdós no necesitó mármol para hacernos inmortales. Le bastó con mirarnos sin lástima, pero con verdad. Y eso, créanme ustedes, vale más que todas los reconocimientos que nunca recibí.
Galdós y el teatro, la polémica y el compromiso (1888 – 1901)_
Narradora: Jacinta, protagonista de la novela Fortunata y Jacinta.
Perdonen que les hable desde la emoción… No acostumbro a alzar la voz y menos aún a exponer mis pensamientos en público. Pero a veces —me atrevería a decirlo con humildad— la ternura también merece su lugar entre las grandes palabras. Me llamo Jacinta Arnáiz y, aunque mi vida haya estado marcada por la ausencia —esa que deja un hijo que no llega y un amor que no madura—, aprendí gracias a don Benito a mirar más allá del espejo de las apariencias. A ver lo que otros no ven… o no quieren ver.
Hoy quiero hablarles de una etapa menos conocida —pero tan importante— de su vida: aquella en la que Galdós escribió sobre nosotros para intentar cambiarnos. Con palabras, sí… pero también con actos. Porque hubo un tiempo en que dejó de limitarse a narrar el mundo y se propuso reformarlo. Un gesto que, en él, fue tan natural como respirar.
Después de tantos años escribiendo novelas que describían con precisión de relojero las costumbres de nuestras casas, los pensamientos de nuestras clases medias y los gestos de nuestras pequeñas miserias, Galdós comprendió que eso no bastaba. Ya no se conformaba con contar cómo éramos, quería ayudarnos a ser mejores. Narrar no era suficiente: había que actuar.
A finales del siglo XIX, se interesó cada vez más por lo que dolía: la pobreza, la ignorancia, la desigualdad… Y lo hizo no desde los discursos ampulosos ni desde los sillones de terciopelo, sino desde las aceras, los patios oscuros y las cocinas sin carbón. Como si escuchara —de verdad— el murmullo de los que nunca tienen voz.
Por eso se acercó al teatro. Porque en aquel entonces el teatro era el sitio donde el pueblo escuchaba. Donde las emociones se hacían públicas. Donde lo que se callaba en casa, se decía sobre el escenario. Y aunque sus primeros intentos no fueron bien recibidos —la adaptación de La familia de León Roch apenas dejó huella—, él insistió. Quería escribir un teatro que no sólo entretuviera, sino que sirviera. Que ayudara a pensar, a dudar y a sentir.
Los empresarios, claro, no siempre entendían su intención. Decían que era demasiado serio, que no hacía reír, que no era “comercial”... pero don Benito no buscaba aplausos, buscaba despertar conciencias.
Y entonces, en 1901, estrenó Electra. Aquella noche el Teatro Español estaba lleno hasta hasta el gallinero. Era una obra valiente, crítica, casi temeraria. Hablaba del fanatismo, del miedo y del poder que no se ve. Cuando cayó el telón, no fue sólo un final: fue un estallido. Aplausos, sí… pero también gritos, abucheos y lágrimas. En los días siguientes, hubo manifestaciones en Madrid… ¡por una obra de teatro! En los labios de muchos, se escuchaba: “¡Viva Galdós!” y “¡Abajo los jesuitas!”
Qué fuerza tienen las palabras cuando tocan la conciencia.
Y no se quedó ahí. Aceptó ser diputado, republicano. No por ambición, no… Don Benito nunca buscó poder, sino coherencia. Pensaba que si uno escribe sobre justicia, también debe defenderla fuera de las páginas. En el Congreso hablaba poco, pero cada vez que lo hacía, hablaba con verdad… y con esa voz suya, serena, que no imponía pero que se quedaba.
Y aun cuando la política no fue su verdadero lugar, su compromiso no flaqueó. Desde sus artículos, desde sus novelas, desde sus gestos, ejercía un tipo de autoridad más profunda: la de quien inspira sin mandar.
Tuvo enfrentamientos con otros escritores. Algunos lo envidiaban, otros simplemente no lo comprendían. Se distanció de Clarín, discutió con Valera, fue vetado por Menéndez Pelayo… Por eso, cuando fue elegido académico de la Real Academia Española el 7 de febrero de 1897, muchos se opusieron, sobre todo los sectores más conservadores, que le reprochaban no escribir desde el púlpito.
¿Y el amor? Sí, también lo conoció. Su relación con Emilia Pardo Bazán fue —y perdonen que lo diga así— como esos vínculos que una anhela: una historia de igual a igual. No eran amantes como los de las novelas. Eran compañeros de inteligencia. Ella lo empujaba a ser más moderno; él la leía con pasión. Su correspondencia —tan rica, tan llena de pasión y respeto— revela un amor hecho de admiración mutua. Y aunque acabaron distanciados, nunca dejaron de leerse.
Muchos quisieron hacerlo profeta. Mártir. Pero él nunca se dejó. Decía con sencillez: “Soy un obrero de la pluma.” Y sin embargo, sin quererlo, fue mucho más: fue espejo, brújula y consuelo.
A mí, que viví atrapada entre los deberes y los deseos, entre las apariencias y el amor sincero, don Benito me dio voz. No me prometió un final feliz —no lo tuve—, pero me regaló algo más valioso: comprensión. Me miró con compasión, no con lástima. Me comprendió sin juzgarme. Y me ayudó a existir. Y eso… eso es lo que hace un verdadero escritor.
Yo no fui madre, pero pude cuidar. Él, sin saberlo, cuidó de todos los que nunca tuvieron quien los contara.
Los últimos años: ruina, enfermedad y gloria popular (1900 – 1920)_
Narradora: Fortunata, protagonista de la novela Fortunata y Jacinta.
No sé si me toca hablar, pero ya que por una vez se me da la palabra, no pienso soltarla. Me llamo Fortunata —sí, esa Fortunata—, y aunque muchos quisieron ocultarme debajo de la alfombra, como a la vergüenza o la ropa sucia, don Benito me vio. Me vio y me escribió. Me sacó a la calle con mi nombre y mi pena, con mis errores y mi amor a cuestas. Y no solo a mí: a todas nosotras. Las que no teníamos padrinos, las que llorábamos en los lavabos y soñábamos entre sábanas prestadas. Las que no cabíamos en los salones.
Por eso, si hay que hablar de los últimos años de don Benito, quiero ser yo quien lo haga. Porque sé lo que es que te den la espalda. Que te olviden. Que pasen de adorarte a mirarte como si estorbaras. Eso fue lo que le hicieron… a él, que tanto dio.
Se fue quedando ciego. Los médicos lo llamaban “atrofia del nervio óptico”… como si ponerle nombre al castigo lo hiciera menos cruel. Pero él no se rindió. Se le apagaban los ojos, pero no la cabeza. Dictaba con una precisión que ya quisieran los sanos. Tenía las ideas frescas, limpias, como si escribiera con la sangre.
Pero eso no evitó que los encargos bajaran. Ni que los editores empezaran a mirar hacia otro lado. En este país, cuando ya no produces a buen ritmo, te consideran viejo antes de tiempo. No importa que hayas levantado la literatura sobre tus hombros. Cuando estorbas, te empujan al rincón.
Le negaron el Premio Nobel. Sí, señor. Aunque usted no se lo crea, lo propusieron varias veces y no se lo dieron nunca. ¿Por qué? Dicen que por sus ideas, que no gustaban a todo el mundo… que hubo quien no quiso porque decían que don Benito hablaba demasiado claro y no se arrodillaba ante nadie, ni ante togas ni ante sotanas… y eso molestó mucho a ciertos señores.
Qué pena, ese premio le habría ayudado a vivir mejor sus últimos años, porque… ¿sabían que en 1914 tuvo que pedir una pensión al Estado? Él, que había escrito medio siglo de España. ¡Y se la negaron! Así de cruel, como se le niega la ayuda a un familiar enfermo. Algunos protestaron, sí. Pero la mayoría… a lo suyo. Y él, como siempre, sin quejarse, sin dar pena, pidiendo solo una cosa: seguir escribiendo, aunque fuera a oscuras.
Menos mal que hubo gente que no miró para otro lado. Emilia Pardo Bazán le ayudó económicamente, en silencio. Los libreros le fiaban. Los mendigos de la calle le saludaban como a un rey sin corona. Y los estudiantes le buscaban solo para escucharle decir una frase, porque cuando uno ha vivido tanto, cada palabra suya vale oro. El pueblo de Madrid, ciertamente, le seguía adorando.
En 1918, por fin, el pueblo español se organizó en favor del maestro. Decidieron hacerle una estatua. Pero no de esas que se ponen cuando el muerto ya no molesta, no… una en vida, con dinero del pueblo, peseta a peseta, céntimo a céntimo. Encargaron el monumento a un joven escultor llamado Victorio Macho, que esculpió no solo su cara, sino el alma de Galdós.
La estatua sigue ahí, en el Retiro, como esperando a que alguien le hable. Sentado, serio, pero cercano. Como él era. El día que se inauguró… bueno, eso no se olvida. Le llevaron hasta allí, postrado en una silla y ciego, sí, pero con el alma despierta. Pidió que le alzaran para poder tocar la piedra, recorrió su rostro con los dedos… y lloró. No por orgullo, por emoción. Porque sintió que no lo habían dejado solo del todo, que aún quedaba gente que sabía quién era aquel anciano impedido que tanto había dado por cultivar y proteger la cultura de nuestro país.
Después, el cuerpo le fue fallando. El corazón, los huesos… todo. Se mudó a un hotelito en Argüelles, en la calle Hilarión Eslava. Allí lo cuidaban como podían su sobrino, algún amigo y los fieles de siempre. Los políticos, esos, ya ni se acercaban… como si doliera ver a quien dice las verdades.
Él no pedía nada, solo que le leyeran en voz alta sus libros, los de otros, los periódicos… cualquier cosa, para no perder el mundo. Para no dejar de estar.
Y llegó el 4 de enero de 1920. Galdós murió sin ruido. Tenía 76 años. Se fue ciego, pobre, cansado… pero no vencido.
Ese día, Madrid se paró. Más de 30.000 personas salieron a la calle a despedirle no por orden oficial, por amor, porque sabían que Galdós había escrito lo que ellos nunca supieron decir… que había puesto palabras a sus vidas.
El entierro fue civil. Sin misa, efigies de mármol o discursos de los que nunca le entendieron. Solo la gente, el pueblo de Madrid, que caminaba detrás del ataúd como si acompañaran en su último paseo por las calles de la capital a un amigo, a un hermano, a un padre.
Después vinieron los homenajes, las placas, los premios… pero ya era tarde, porque cuando hay que querer a alguien es mientras vive. Y en eso, España, no supo estar a la altura… Un país que, aún hoy, no sabe bien lo que le debe.
A pesar de todo él… él sigue al nuestro lado en cada calle, en cada crítica que duele. Porque don Benito no escribió solo novelas: escribió nuestra memoria.
Yo, Fortunata, no supe latín, ni fui dama de alta cuna. Pero él me hizo inmortal. Me dio un lugar, una voz, una historia… y lo más importante: la posibilidad de caminar con la cabeza alta. Y, para mi, eso vale más que todo el oro del mundo.
Leer hoy a Galdós: un antídoto contra el ruido, la prisa y el olvido_
Vivimos tiempos de ruido: titulares fugaces, opiniones sin escucha, verdades a medias y juicios sin contexto. Palabras que se amontonan sin pausa y sin peso. En medio de ese vértigo, la literatura de Benito Pérez Galdós sigue ahí. Callada, firme, paciente… como un refugio, pero también como un espejo.
Galdós escribió sobre pobres que buscan pan y dignidad, sobre mujeres silenciadas, sobre jóvenes sin futuro y ancianos que esperan, sin que nadie los mire. ¿Te suena? No hace falta remontarse al siglo XIX para encontrar a sus personajes: siguen entre nosotros. Visten distinto, hablan de otro modo, pero son los mismos. Están en nuestras calles, en nuestros portales o en nuestras familias.
Por eso, en una sociedad saturada de estímulos, leer a Galdós es un acto casi revolucionario. Es volver a lo esencial: a la mirada larga, al pensamiento pausado y a la compasión que no se grita. Es recordar que escuchar al otro es el primer paso para entenderlo y, entenderlo, un paso fundamental para no odiarlo. Y comprender que la literatura, cuando nace de la verdad y del amor por la vida humana, no solo entretiene: ilumina. A veces incluso consuela.
Galdós no escribió para su tiempo, escribió para todos los tiempos. También para este. Por eso, más que nunca, sus novelas nos ofrecen una brújula moral y emocional. No para encerrarnos en la nostalgia, sino para no extraviarnos en el presente.
Porque leer a Galdós hoy no es mirar hacia atrás, es mirar mejor hacia adelante.
“Amenguada considerablemente mi vista, he perdido en absoluto el don de la literatura. Con profunda tristeza puedo asegurar que la letra de molde ha huido de mí, como un mundo que se desvanece en las tinieblas”