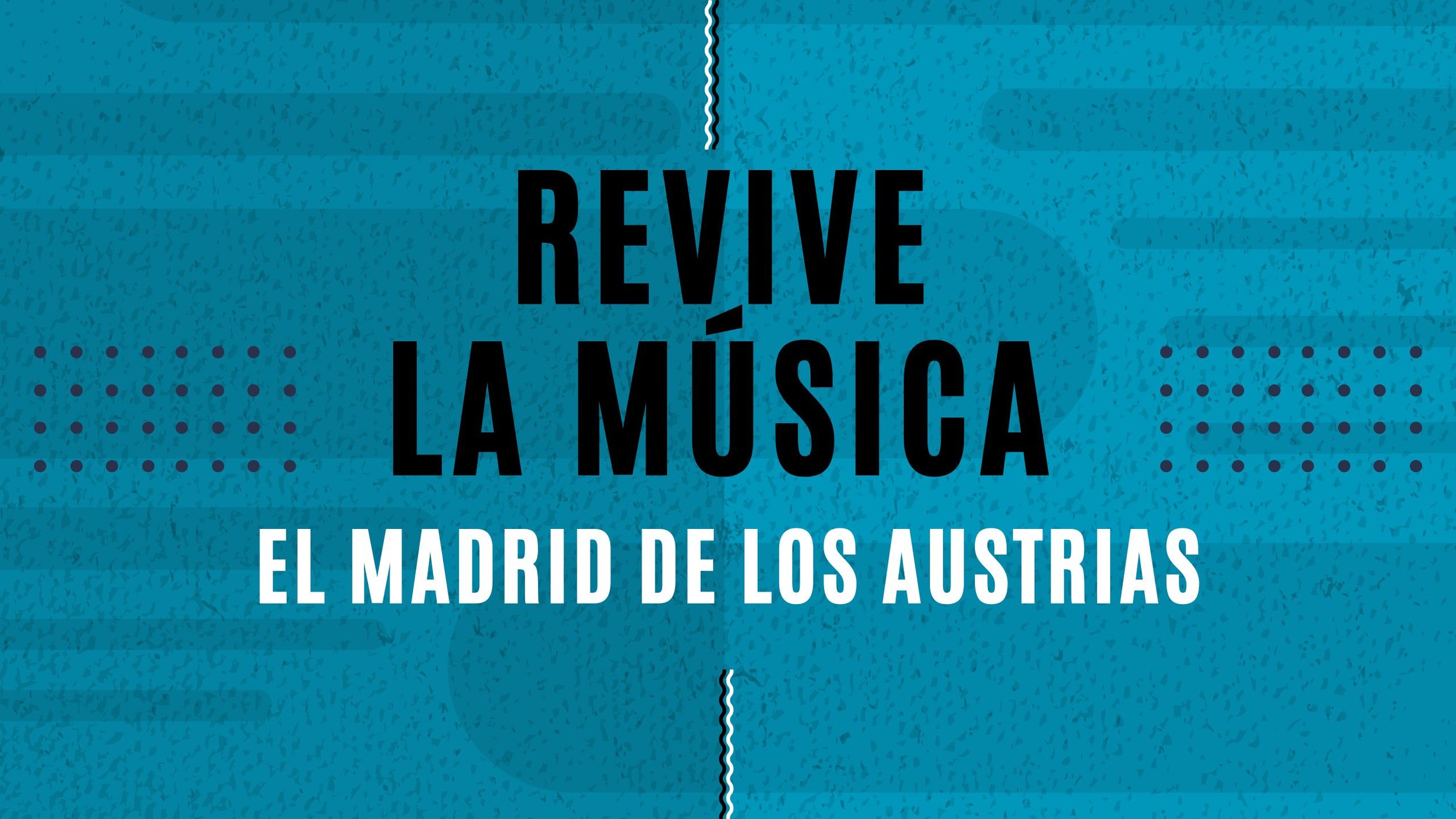Huérfanos de sombra
Toldos en Madrid: la vieja sombra que vuelve a ser novedad
¿Cómo llevas este verano, madrileño de a pie, héroe anónimo de las olas de calor? A estas alturas seguro que ya te debatías entre dos opciones: mudarte a Galicia o convertirte en lagarto de asfalto, porque sobrevivir en Madrid a 40 grados empieza a parecerse más a una disciplina olímpica que a la vida cotidiana.
Pasear por las calles de la capital después del mediodía es casi una hazaña reservada para valientes, salvo por esos pequeños aliados que todos agradecemos: los abanicos de toda la vida, las sombrillas de las terrazas… y, en contadas ocasiones, algún árbol generoso que se atreve a desafiar el sol.
El verano en Madrid no se limita a calentar los termómetros; marca el ritmo de la ciudad, decide nuestras horas de sueño —o de insomnio— y dicta a qué hora es seguro pisar la calle sin riesgo de achicharrarnos. Porque Madrid hierve y no es una metáfora: el pavimento quema, las fachadas relucen como brasas y caminar bajo el sol a las dos de la tarde roza lo suicida. A no ser, claro, que encuentres una sombra salvadora.
Y aquí empieza nuestra historia. Porque en 2025, la capital ha creído descubrir la pólvora con un invento revolucionario: poner toldos. Sí, los mismos toldos que nuestros tatarabuelos ya dominaban con maestría en pleno Siglo de Oro. La gran novedad —y aquí cabe una carcajada irónica— es que esta vez los han instalado en la Puerta del Sol, esa misma plaza que el Ayuntamiento reformó hace apenas un año eliminando los árboles del diseño porque, según los expertos en urbanismo municipal, “no hacían falta”.
El resultado: con el termómetro coqueteando alegremente con los 40ºC, la plaza ha ganado un apodo digno de chotis: “la Sartén del Sol”. Y, claro, a falta de sombra natural… buenos son 32 toldos de PVC microperforado, instalados por la nada despreciable cifra de 1,5 millones de euros.
El Consistorio asegura que es la primera vez en 163 años que la plaza cuenta con sombras. Suena a progreso, pero en realidad huele más a déjà vu. Porque, si miramos atrás, descubrimos que en el Madrid del Siglo de Oro las calles se cubrían con toldos y telas de colores, y los balcones se vestían con banderolas que hacían más llevaderos los abrasadores veranos de la Villa y Corte. Aquello no era solo una solución práctica: era casi un arte castizo, tan madrileño como el organillo o las verbenas de barrio.
La polémica, cómo no, está servida. ¿Son suficientes unas cuantas lonas para domar el sol implacable de Madrid? Los vecinos se lo toman con humor —“al menos ahora podremos freír huevos a la sombra”, bromean en redes—, pero el debate es serio: una ciudad que presume de modernidad sigue echando en falta algo tan básico como árboles.
Quizá lo más paradójico de todo sea esto: lo que hoy parece una solución improvisada fue, hace siglos, un gesto de sentido común. Madrid ya supo protegerse del sol antes de que la modernidad se olvidara de algo tan elemental como la sombra. Tal vez, para sobrevivir al futuro, haya que volver a mirar al pasado.
El diseño urbano y la eterna búsqueda de sombra en Madrid_
El clima de una ciudad no es un mero telón de fondo: condiciona la vida de sus habitantes, moldea sus costumbres y, en última instancia, determina cómo se diseñan sus espacios públicos. No es casualidad que, a lo largo de la historia, el urbanismo haya intentado dar respuesta a las condiciones meteorológicas más adversas, buscando siempre un objetivo esencial: hacer más habitable la calle.
El llamado “confort térmico”, esa sensación de bienestar que sentimos —o echamos en falta— al caminar por una plaza o sentarnos en un banco, es un factor determinante para la vida al aire libre. De él dependen actividades tan cotidianas como pasear, reunirse en una terraza, llevar a los niños al parque o, sencillamente, cruzar una calle sin desear llegar corriendo a casa para refugiarse del calor.
Durante el siglo XIX, el concepto de habitabilidad urbana comenzó a definirse con más rigor, de la mano de los principios higienistas. Arquitectos y urbanistas de la época entendieron que una ciudad saludable debía garantizar ventilación, luz, temperatura agradable y espacios que favorecieran el descanso y la convivencia. Para conseguirlo, se recurrió a recursos que todavía hoy podemos contemplar en muchos rincones de Madrid: pérgolas, arbolado generoso, fuentes y estanques que, más allá de su valor estético, creaban un auténtico microclima capaz de refrescar las zonas tratadas.
Sin embargo, mucho antes de que los manuales de urbanismo pusieran nombre al confort térmico, los madrileños ya sabían cómo protegerse del sol. Desde tiempos antiguos, textiles, paños y toldos han sido una solución sencilla y efectiva para reducir la temperatura ambiental, tanto en espacios públicos —calles, plazas y mercados— como en ámbitos privados, como patios o corralas.
No era solo una cuestión de funcionalidad: aquellas lonas que se desplegaban entre balcones o cubrían callejones estrechos también formaban parte del paisaje castizo. Colgadas con ingenio, además de ofrecer sombra, llenaban la ciudad de color y movimiento, marcando el pulso de los veranos madrileños mucho antes de que alguien hablara de “proyectos de climatización urbana”.
El calor en el Madrid del Siglo de Oro: suciedad y epidemias_
Cuando en 1561 Felipe II decidió convertir Madrid en capital del reino, la ciudad experimentó cambios drásticos que no siempre fueron para mejor. Su población comenzó a crecer de manera vertiginosa —unos 2.500 nuevos habitantes al año, una cifra desorbitada para la época—, y aquella villa medieval, de calles estrechas y mentalidad aún anclada en tiempos pasados, no estaba preparada para asumir el peso de convertirse en el centro político del Imperio.
El trazado urbano seguía respondiendo a criterios más propios de una villa defensiva que de una capital moderna. Las calles, irregulares y angostas, no buscaban la comodidad ni la estética: su sinuosidad tenía una justificación práctica, pues dificultaba los ataques internos y servía como barrera natural en caso de disturbios. Los lugares de encuentro y convivencia eran, por tanto, las pequeñas plazas y las vías algo más anchas donde se situaban los comercios. Sin embargo, la presión demográfica pronto desbordó estos espacios: viandantes, caballerías, carros y tenderetes se mezclaban en un caos cotidiano que en verano se volvía especialmente insoportable.
Y es que, si algo caracterizaba al Madrid del Siglo de Oro, además de su creciente bullicio, era su falta de higiene. La basura en las calles era un mal endémico. Los vecinos arrojaban los desperdicios por las ventanas, los albañiles dejaban los restos de materiales de construcción donde les venía en gana, los animales de tiro llenaban de excrementos las vías y el agua sucia se volcaba directamente en la calle. En invierno aquello era desagradable; en verano, con el calor abrasador y el sol implacable, se convertía en un caldo de cultivo perfecto para enfermedades y malos olores que lo impregnaban todo.
No es de extrañar que los madrileños temieran la llegada del verano. El calor lo descomponía todo —literalmente—, y las autoridades se veían obligadas a tomar medidas desesperadas para evitar epidemias. Durante los meses más calurosos, el Concejo nombraba a un oficial encargado de recorrer las calles en busca de animales muertos, principalmente gatos y perros, para retirarlos y llevarlos a las afueras antes de que su putrefacción atrajera pestes.
La alimentación también se veía afectada: en pleno estío se prohibía vender carne fresca recién sacrificada, especialmente la de cordero, que en cuestión de horas podía volverse infecta bajo el sol madrileño.
Y cuando, además del calor, llegaba la sequía, la ciudad recurría a soluciones de otra índole, a medio camino entre la religión y la superstición. Procesiones solemnes recorrían las calles implorando la lluvia, como las celebradas en 1580 en honor a San Sebastián y la Virgen de Atocha, auténticos rituales colectivos que buscaban aplacar un cielo que parecía ensañarse con la Villa y Corte.
En definitiva, aquel Madrid que en los libros de historia se nos presenta como el epicentro del poder imperial era, en verano, un lugar sofocante, sucio y temido por sus propios habitantes. Un recordatorio de que, mucho antes de hablar de cambio climático, el calor ya era uno de los grandes enemigos de la ciudad.
Toldos en las calles: la arquitectura textil madrileña_
Con veranos que rondaban los 35 o 37 grados de media, el Madrid de finales del siglo XVI no tardó en desarrollar una ingeniosa solución para protegerse del implacable sol castellano: una auténtica arquitectura textil que cubría las calles más expuestas al calor.
De un extremo a otro de las fachadas, toldos de lona se extendían como velas de barco sobre las vías públicas, creando un juego de luces y sombras que aliviaba a los viandantes y suavizaba, aunque fuera ligeramente, el ambiente sofocante de la Villa.
Este recurso, heredado de la tradición árabe, no solo respondía a una necesidad de confort térmico para los madrileños, sino también a una exigencia práctica. Protegía a los vendedores ambulantes y tenderos, que pasaban horas trabajando en mercados como el de la antigua Plaza del Arrabal (hoy Plaza Mayor), y preservaba las mercancías más delicadas de la descomposición, especialmente los alimentos.
Más allá de su funcionalidad, aquellos toldos conferían un aire pintoresco y casi festivo a las calles, con telas que ondeaban al viento y transformaban el espacio urbano en un lugar más acogedor. Eran, en cierto modo, un anticipo de lo que siglos después llamaríamos “urbanismo climático”, pero con una sencillez y eficacia que el Madrid contemporáneo parece haber olvidado.
Toldos en los corrales de comedias: cultura y confort_
El ingenio madrileño para protegerse del sol no se limitó a las calles y plazas: también llegó al mundo del teatro. En el Madrid del Siglo de Oro, los corrales de comedias —auténticos templos de la cultura popular— comenzaron a incorporar toldos como una medida indispensable para mejorar la experiencia del público.
Los empresarios teatrales, siempre atentos a las exigencias de sus espectadores, entendieron que el éxito de una función no dependía solo del talento de los actores o de la calidad de la obra, sino también de la comodidad de quienes la contemplaban. Por eso, cubrieron los patios abiertos con grandes lonas, protegiendo del sol abrasador tanto a la zona de representación como a la célebre “cazuela”, el espacio reservado para las mujeres.
El material elegido no era casual: se utilizaba la misma lona resistente con la que se confeccionaban las velas de los barcos, lo que dio origen al término popular con el que se conocieron estos toldos: “velas”. Con el tiempo, y buscando mayor ligereza, se optó por tejidos como el lino, que filtraba la luz sin oscurecer del todo la escena y permitía que el público disfrutara del espectáculo con mejor visibilidad.
Así, aquellas “velas” teatrales no solo ofrecían confort térmico, sino que también se convirtieron en un elemento casi escenográfico, contribuyendo al ambiente único de los corrales de comedias, donde la cultura y el ingenio popular iban siempre de la mano.
Toldos en Madrid hoy: una tradición que sobrevive_
Los toldos —o velas, como se los conocía en el pasado— han demostrado ser, a lo largo de los siglos, uno de los remedios más eficaces contra el sol implacable de Madrid. Y, pese a los avances tecnológicos y las reformas urbanísticas, esta solución tan sencilla como ingeniosa sigue viva hoy en día, recordándonos que a veces el mejor antídoto contra el calor es el más tradicional.
En pleno siglo XXI, las lonas tensadas entre fachadas vuelven cada verano a cubrir algunas de las calles más transitadas de la capital, aliviando la sensación térmica y permitiendo que pasear por el centro resulte, si no fresco, al menos medianamente soportable.
Un buen ejemplo es la Calle del Carmen, que cada año se convierte en un auténtico horno bajo los rayos del sol. Quizá —dicen algunos con humor— sea culpa de su proximidad a la Puerta del Sol, epicentro simbólico de la ciudad y, en los últimos veranos, también una de sus zonas más abrasadoras. Sea como sea, las velas actuales mantienen viva una tradición que hunde sus raíces en el Siglo de Oro, cuando Madrid ya entendía que el calor no se combate solo con paciencia, sino con ingenio.
Sombra y bienestar: cuando lo viejo era más listo que lo nuevo_
Hoy, en pleno 2025, buscar sombra en Madrid sigue siendo un deporte de riesgo. Encontrarla es casi como encontrar agua en el desierto: un lujo que se cotiza al alza. Y aunque parezca mentira, el remedio más sensato para sobrevivir al calor sigue siendo el mismo de hace siglos: toldos, simples trozos de tela tensada que en su día convirtieron las calles del Madrid castizo en un refugio bajo lonas de colores.
Lo gracioso —por no decir trágico— es que nos creemos muy modernos cuando, en realidad, vamos varios pasos por detrás de nuestros antepasados. En el Siglo de Oro, cuando Madrid no sabía de “urbanismo sostenible” ni de “refugios climáticos”, los balcones se llenaban de toldos y banderolas con una naturalidad que hoy nos parece ciencia ficción. Entonces no hacían falta estudios millonarios, ni comisiones de patrimonio, ni mástiles de acero inoxidable para colocar una lona: bastaba con un buen cordel y el sentido común.
Claro que, para ser justos, hay que reconocerle a nuestros gestores un mérito: ellos no solo colocan lonas, colocan lonas con informes, tensores, mástiles y debates televisados. Porque en Madrid, hasta para poner una simple sombra, hay que hacerlo complicado… y caro.
Mientras tanto, la ciudad sigue cociéndose cada verano y el ciudadano de a pie sigue haciendo lo mismo que hacía hace cuatrocientos años: huir como puede del sol, buscar “la fresca” y agradecer, aunque sea con sorna, cada metro cuadrado de sombra robada al infierno de asfalto. Puede que ahí esté la verdadera lección. No en las lonas de PVC ni en los estudios de ingeniería, sino en recuperar esa sabiduría castiza que hacía de la sombra un bien común y no un lujo.
Quizá el verdadero progreso sea aceptar que, a veces, no hay nada más innovador que mirar atrás y copiar lo que ya funcionaba. Porque, si algo nos enseña la historia de estos toldos, es que a veces el progreso consiste, sencillamente, en volver a hacer las cosas como antes… aunque hoy nos cueste mucho más y lo vendamos como modernidad.
“Y mientras miserablemente
se están los otros abrasando
de sed insaciable
del no durable mando,
tendido yo a la sombra esté cantando”